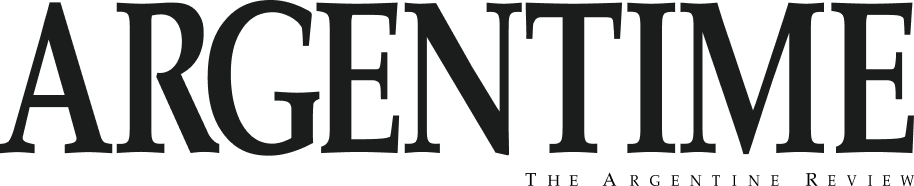Viajes y Gastronomía
Córdoba Jesuita: Un legado imborrable
El clima invernal moderado en esta provincia y sus bellos paisajes no solo invitan a descansar, sino también a conocer la curiosa historia de esta orden religiosa que ha dejado una profunda huella de progreso.

Hace ya dos décadas que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad al Complejo Jesuítico Cordobés, una joya histórica para recorrer en época de vacaciones, y muy útil también para el conocimiento de niños en edad escolar. ¿Pero cómo está compuesto este recorrido del patrimonio?
El legado jesuítico –educar y evangelizar- es una muestra del contacto de la cultura europea con la indígena y con la de los pueblos africanos. La Manzana y las Estancias son testimonios excepcionales de un sistema religioso, político, económico y cultural desarrollado con esfuerzo y un alto grado de inteligencia. Cuando los jesuitas desembarcaron en nuestras tierras lo hicieron portando un estandarte con la frase “Para Mayor Gloria de Dios”.
Para hacer un circuito ordenado, conviene iniciarlo en la capital provincial visitando el Colegio Monserrat, la Iglesia de La Compañía de Jesús, la Residencia de la Compañía de Jesús y el Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, dirigida por los jesuitas durante 154 años. En la Capilla Doméstica de la Residencia de la Compañía de Jesús vivió entre 1990 y 1992 el cardenal Jorge Bergoglio o, como mejor lo conoció el mundo entero, el Papa Francisco.
Si el tiempo y los recursos del viajero se lo permiten, la segunda parte es viajar hacia el interior de la provincia, con el fin de conocer las cinco estancias o al menos algunas de ellas, construidas entre 1616 y 1725. La más cercana a la capital provincial es la de Alta Gracia, que está a 36 kilómetros; luego la de Colonia Caroya, a 44 kms., la de Jesús María se encuentra a unos 48 kilómetros, la de Santa Catalina a 70 kms.; y por fin La Candelaria, a 220 kms., la más lejana de la capital. Una aclaración: debido al alto grado de deterioro de las ruinas de San Ignacio, éstas ya no forman parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad. A continuación, cada una de ellas.
Estancia Alta Gracia
Su historia tiene origen en la entrega de tierras que España cedió a Juan Nieto, cofundador de la ciudad de Córdoba en 1588. Años más tarde, su viuda se casó con Alonso de Herrera, quien bautizó la propiedad como Alta Gracia, en honor a la virgen de su pueblo, hasta que en 1643 Don Alonso ingresó a la Compañía de Jesús, a quienes donó todos sus bienes. La sólida construcción frente al Tajamar, considerado el dique artificial más antiguo de Córdoba, surtía de agua a dos molinos harineros y a otras máquinas de trabajo. Esta es una de las estancias mejor conservadas y con una interesante actividad cultural. En su interior funciona el Museo Nacional Casa del Virrey Liniers, que había comprado la propiedad, aunque vivió allí un pocos meses hasta su fusilamiento.
Esta estancia llegó a ser uno de los centros rurales más prósperos de la Compañía, dedicada a la cría de ganado, los cultivos de un gran huerto y al comercio de mulas destinadas a los yacimientos de plata de Potosí (Bolivia), para el trabajo en las minas.

Estancia Caroya
Está ubicada muy cerca de la ciudad de Colonia Caroya, famosa por sus viñedos y bodegas, por su gastronomía, por sus chacinados (conocidos son sus salames) y por la variedad de restaurantes, en muchos de los cuales prevalece la cocina italiana.
La estancia, que data de 1616, está ubicada en el límite oeste de la ciudad y fue el primer establecimiento rural organizado por la Compañía de Jesús. Fue adquirida por el Presbítero Ignacio Duarte Quirós y a partir de allí el campo fue utilizado para la producción de maíz y trigo; entre 1814 y 1816 fue la primera fábrica de armas blancas durante la Guerra de la Independencia, a cargo de Fray Luis Beltrán. En ella se hospedaron los generales Manuel Belgrano y José de San Martín.

Estancia Jesús María
Próxima a la capital provincial, ha sido una de las estancias más prolífica de los jesuitas. Data del 15 de enero de 1618, cuando fue vendida al Alferez Real Gaspar de Quevedo, con más de 20.000 cepas de vid de excelente calidad, ganado vacuno, tejido en telares y una huerta con cultivos de manzanas, trigo, maíz y cebada, entre otras especies. Con las ventas de tanta producción se compraban esclavos negros para la labranza de las viñas.
Posteriormente, se construyeron el refectorio, ocho cuartos y una nueva bodega, aunque el frente de la iglesia no pudo concluirse antes de la expulsión de la Orden en 1775. El 14 de mayo de 1941 la estancia fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Santa Catalina
A 20 kilómetros al oeste de la localidad de Jesús María está ubicado este establecimiento. Luego de pasar por varias manos, finalmente fue vendida a la Compañía de Jesús en 1622.
Santa Catalina se destacó por sus construcciones, un conjunto edilicio integrado por la iglesia, los claustros, las galerías, los patios, los talleres, el tajamar, las huertas y las rancherías, cuya arquitectura colonial de estilo barroco es una de las más destacadas. La estancia se convirtió en un gran centro de producción agropecuaria, donde concentraron miles de cabezas de ganado vacuno, ovino y mular.

La Candelaria
En el año 1683 el capitán García de Vera Mujica y Bustamante, donó ante el escribano público de su majestad Antonio Quijano de Velazco el latifundio que quedó constituido por unas 300.000 hectáreas. Al tomar posesión de la misma los jesuitas ampliaron las construcciones ya existentes edificando el casco de la estancia y la iglesia.
La Candelaria resultó un ejemplo como establecimiento rural, gran productor de ganado mular destinado al tráfico comercial con el Alto Perú. Como todas las estancias, contó con talleres, depósitos, tajamar, la huerta y los ranchos que albergaban a los trabajadores.
Prolíficos por excelencia, los jesuitas fueron un ejemplo de tenacidad dedicado a la evangelización y el trabajo.

Un legado para imitar
La Compañía de Jesús es una orden religiosa de clérigos regulares de la Iglesia Católica, fundada el 15 de agosto de 1534 en Francia por Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Pedro Fabro. Su noviciado dura dos años y profesan tres votos: Obediencia, Pobreza, Castidad y un cuarto voto de Obediencia al Papa.
Los jesuitas fueron expulsados de España por orden del rey Carlos III, acusados de haber sido los instigadores de motines populares. En nuestro país la expulsión fue encomendada al gobernador de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucarelli, con la anuencia del Papa Clemente XIV en 1773. Una de las obras de ingeniería más destacada fueron los tajamares (pequeños diques), gracias a los cuales las estancias obtenían su propia agua.
Más leídos

Viajes y Gastronomía
Bajo esta premisa, Los Cauquenes Resort + Spa + Experiences invita a conocer Ush...

Viajes y Gastronomía
Qué producto noble el sándwich. Mejor dicho, el sánguche. Acá elegimos cinco inf...

Viajes y Gastronomía
Cada día que pasa se van sumando caminantes y trotadores. El senderismo es inclu...
Registrate para recibir novedades
¿Algún comentario? Dejá tu opinión en esta nota y más.
Estas son las notas preferidas de nuestros lectores
Disfrutá de estos y otros contenidos de Argentime